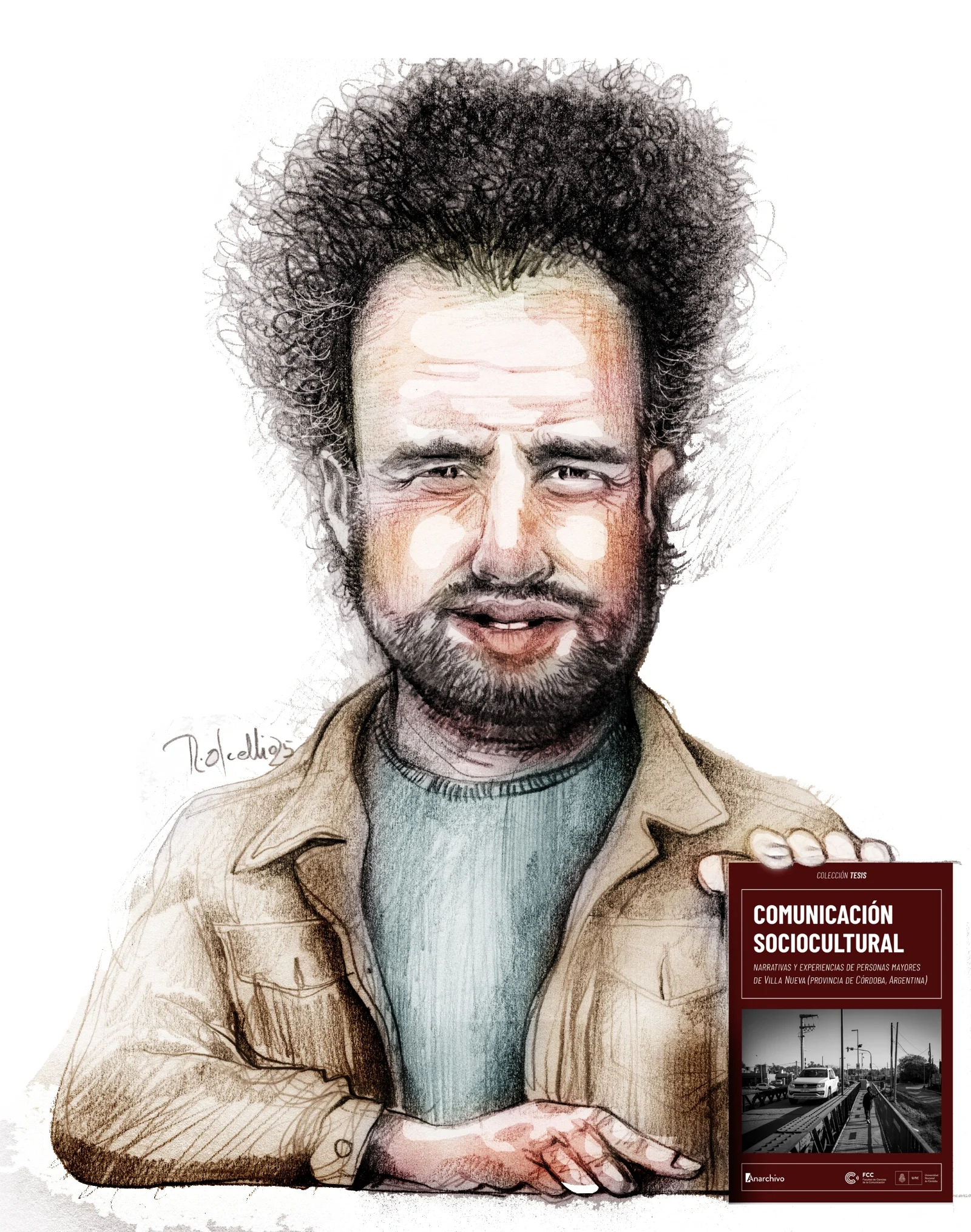Por Jesús Chirino*
Como tesis final de su doctorado en Comunicación, en la Universidad Nacional de Córdoba, Guillermo Bovo presentó un trabajo que ahora es un libro digital de “Anarchivo”. El mismo se titula “Comunicación sociocultural. Narrativas y experiencias de personas mayores de Villa Nueva”. Allí, desde el campo de la Comunicación Social, nos ofrece material para comprender mejor, procesos socioculturales-comunicacionales en la sensibilidad de la vida comunitaria. Lo hace a partir de entrevistas en profundidad a personas mayores que viven en Villa Nueva.
La voz de las personas mayores
-Contanos ¿qué te llevó a este tema y a la elección de las personas mayores para entrevistarlas?
-El tema lo elegí a partir de que en su momento trabajé en el área de Comunicación de la Municipalidad de Villa Nueva, y antes aún, fue una curiosidad la cuestión identitaria de Villa Nueva en esa construcción de un otro/a con Villa María. Después con el proceso de estudio y trabajo noté que estas tensiones son propias de las ciudades o pueblos que colindan. En este caso, es interesante porque “la frontera” está dada por un río/ “barrera natural” como lo menciono en alguna parte de mi tesis doctoral.
Otro punto en torno al interés es que las investigaciones que abordan a las personas mayores como objeto de estudio tomaron protagonismo por los procesos de envejecimiento que se viven en el mundo. Esto ya ha sido advertido por organismos internacionales (OMS, ONU, entre otros), ya que se observa un acelerado proceso de envejecimiento en América Latina y Argentina.
-¿Cuál es la relevancia del relato oral de las personas mayores?
-Considero que los relatos orales funcionan como una suerte de dispositivo-herramienta que permite identificar otra forma de reconstruir la historia y la cultura de un territorio. De este modo, los relatos orales de los pobladores de mayor trayectoria biográfica en la localidad configuran un lugar donde se muestra cómo vivencian y sienten a Villa Nueva. En tal sentido, el aporte de este estudio a las ciencias de la comunicación social reside en visibilizar las sensibilidades de la vida cotidiana de personas mayores.
Nosotros, con el equipo de la tesis formado por Emanuel Barrera Calderón en dirección y Adrián Romero en la codirección, propusimos trabajar con dos dimensiones de análisis que identificamos y que constituyeron algunos procesos socioculturales-comunicacionales imperantes en la ciudad: 1) el componente histórico-festivo-tradicional y 2) las transformaciones sociourbanas. Esto significa que son estructurantes del contenido y la discusión teórico-metodológica durante el desarrollo de cada uno de los capítulos.
Villa Nueva, la ciudad con historias propias
-¿Qué nos dicen esas voces acerca de la identidad villanovense?
-En las conclusiones se presenta la consolidación de los vínculos y el sentido de pertenencia en torno a las fiestas populares de la ciudad en cuanto manifestaciones como carnavales, desfile de 25 de Mayo y jineteadas (que dejaron de hacerse).
Las tradiciones tienen un lugar importante en torno a lo familiar cuando se mencionan los valores villanovenses en torno a los buenos modales como personas en la comunidad. Desde allí, hay una impronta fuerte del catolicismo, ya que tiene un peso preponderante en las vivencias locales de la población mayor, lo que pudimos rastrear desde lo fundacional, dado que se eligió el 7 de octubre como fecha de fundación de la ciudad por el Día de la Virgen Nuestra Señora del Rosario.
Otro factor que caracteriza lo tradicional es lo criollo con reminiscencias que podrían encontrarse en la colonización española, lo que es palpable con haber sido posta del Camino Real, es decir, el Paso de Ferreira, que es un hito incorporado en el pensamiento y sentimiento local.
Se presenta un abanico de elementos cruzados: lo gaucho, lo indígena, lo negro, lo criollo y católico y la idea de patria y nación. Es decir, los aspectos socioculturales y los sentires y emociones constituyen la noción de familia para las personas mayores de Villa Nueva.
Con respecto a las expresiones festivas (carnavales, desfile, jineteadas) como tradiciones de la ciudad, emerge uno de los varios contrapuntos con la vecina Villa María, ya que se plantea la noción de “nosotros somos tradicionalmente más fuertes que los villamarienses” (según un extracto de relato), por lo que se autoperciben como guardianes, defensores y guerreros de la(s) tradición(es) villanovense(s).
Por estas razones, a el/ la villamariense no se la/o identifica con la tradición sino con el tener, en alusión al capital económico y ambiciones de progreso, desde la perspectiva de las personas mayores. Esta cuestión fue referenciada con diversos adjetivos como “careta”, “nariz parada”, “agrandado”, “gringo bruto”, que connotan un sentido material y clasista y que surge como respuesta a la referencia villamariense sobre la negritud villanovense.
-Hablás del crecimiento que está viviendo Villa Nueva desde que ingresamos al siglo XXI, y que continúa. ¿Qué importancia le adjudicas a trabajos como el tuyo que rescatan voces de personas mayores e indagan en tradiciones y las resignificación que pueden tener las mismas en estos nuevos escenarios?
-Esa cuestión tiene que ver con las transformaciones sociourbanas, que es un componente que se rastreó en las sensibilidades y vivencialidades de las personas mayores de Villa Nueva en la vida cotidiana. En este sentido, surgió la cuestión del progreso como contrapartida de atraso, abandono, baldíos, yuyales y ranchos según lo dicho con relación a Villa Nueva a través de las entrevistas. Aquí se compara con Villa María y su urbanización y desarrollo, lo que involucra a su costanera a la vera del río Ctalamochita.
Es decir, se observaron dos cuestiones que podrían relacionarse: primero la urbanización, que cobra un lugar central y que permanentemente se tensa con lo tradicional, lo que podría ser contradictorio, pero aquí no lo es. En este punto, es relevante la cuestión de lo patrimonial arquitectónico y natural, ya que a partir de los relatos orales de las personas mayores se advirtió una doble sensibilidad y vivencialidad: por un lado, se expresaron los deseos conservacionistas del patrimonio inmobiliario local y las añoranzas/ nostalgias en torno a un tiempo pasado, al referirse, por ejemplo, al Parque Hipólito Yrigoyen y el río como espacios recreativos, socioculturales y de realización de lo festivo.
Por otra parte, pudimos visibilizar que se presentaron discursos a favor de un desarrollo sociourbano y económico, en sintonía a lo que sucede en Villa María. Y la segunda paradoja es que emergieron relatos de rechazo y distinción ante el otro/a ciudadano/a de los nuevos barrios que no responde a las características identitarias como villanovense por el hecho de “ser villamariense”; sin embargo, -según algún testimonio- se necesita de estos vecinos/as para el soporte financiero del municipio. En síntesis, se puede afirmar que hay puntos de acercamiento y de distanciamiento anudados en lo simbólico-cultural y material-económico entre ambas villas en cuanto a las transformaciones urbanas, a partir de las personas mayores. Es decir, se producen diversas sensibilidades y vivencialidades en torno a lo patrimonial, arquitectónico y natural. Así pues, más allá de la condición de nuevos residentes villanovenses, se apunta a los modos de habitabilidades posibles en la ciudad.
Como se planteó con relación a las personas mayores de Villa Nueva, de los barrios antiguos, la apuesta hacia delante será aportar desde una perspectiva de género y desde los derechos humanos habilitando las perspectivas de las personas mayores como aporte a la construcción de una ciudad que tenga en cuenta lo sociocultural y comunicacional.
Link del libro digital de descarga gratuita: https://editoriales.facultades.unc.edu.ar/index.php/anarchivo/catalog/book/42
*Docente. Periodista. Secretario Gremial de la CTA Autónoma Regional Villa María
Ilustración: Raúl Olcelli
Fuente: www.eldiariocba.com.ar